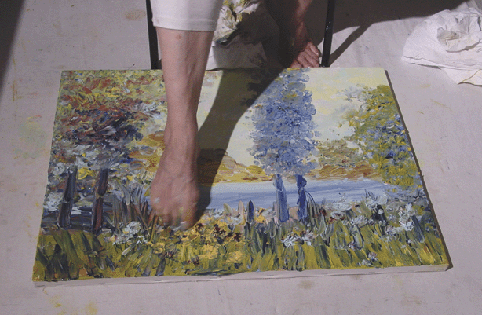Medicina plagas y enfermedades
¿Qué esconde el monte Kholat Syakhl? Después del desastre empiezan las preguntas. ¿Cómo es posible que nueve jóvenes, fuertes, con experiencia, sanos, mueran congelados por el miedo y por el frío?. Y después de las preguntas, las explicaciones, que como los peces de colores las hay de todo tipo, espero no dejarme ninguna en el …